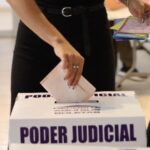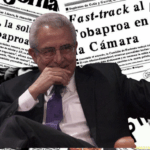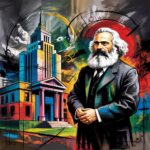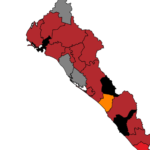Por: Michelle Campoy
En la Feria del Caballo de Texcoco, el escenario colapsó bajo los gritos de una
multitud que no pedía justicia, sino narcocorridos. El cantante Luis R. Conriquez,
conocido por su asociación con el subgénero musical que celebra al crimen
organizado, fue abucheado y su show terminó en disturbios porque, irónicamente,
no cantó canciones que glorifican al narco. Las nuevas audiencias ya no saben
exigirle al artista (porque también estamos extinguiendo a los artistas) arte ni
honestidad, sino puro espectáculo.
Mientras tanto, más de 30 mil personas fueron asesinadas en México durante 2024,
de acuerdo con cifras oficiales. Pero eso no detiene la demanda cultural: cantamos
la muerte, la coreamos. No la lloramos.
¿Qué revela este episodio sobre la cultura que habitamos y consumimos? La
respuesta no puede reducirse al escándalo del momento. Este evento es solo un
síntoma más del modo en que el crimen organizado ha dejado de ser una amenaza
externa para convertirse en una estructura simbólica integrada a la vida cotidiana.
No es casualidad que la violencia sea aplaudida desde los escenarios, ni que
quienes se oponen a representarla sufran la ira popular. No es solo una cuestión de
gustos musicales: es una cuestión de deseo colectivo.
Gilles Deleuze advertía que el deseo no es necesariamente revolucionario; al
contrario, a menudo desea su propia dominación. En la Feria del Caballo, el deseo
popular no fue el de la libertad ni el de la paz, sino el de escuchar nombres de
cárteles y relatos de asesinatos convertidos en leyendas. Esa no es una desviación
del sistema; es su engranaje.
Pero este engranaje no gira solo con aplausos. Detrás de cada narcocorrido hay
una maquinaria industrial. Disqueras como Del Records, fundada por Ángel del Villar
—actualmente bajo investigación por sus vínculos con figuras del crimen
organizado— han sido acusadas de funcionar como lavadoras simbólicas y
económicas de la narconarrativa. No se trata simplemente de “cantar lo que vive el
pueblo”, como muchos defienden; se trata de una industria que ha comprendido que
la violencia vende, y que la apología al crimen no solo llena estadios, sino también
cuentas bancarias.
Incluso desde el extranjero se ha tomado nota. Recientemente Donald Trump
propuso revocar visas a cantantes de narcocorridos, alegando que promueven la
cultura criminal en Estados Unidos. La medida puede parecer populista o superficial,
pero expone algo más profundo: el narcocorrido no solo es un producto cultural
local, sino una exportación con potencial simbólico. Lo que se canta en Sinaloa se
baila en Los Ángeles. Lo que se graba en Guadalajara se monetiza en Spotify
Global.
Slavoj Žižek señala que el poder del capitalismo reside en su capacidad para
absorber incluso lo que lo critica. Pero en este caso, el narcocorrido no es una
crítica: es una celebración al pseudo sistema que nos mata. La resistencia de las
clases sociales bajas a la desigual social se convirtió en su propio Leviatán.
¿De qué se ríe una audiencia que destruye un recinto porque no le cantaron al
crimen? ¿A qué le aplaude? A la representación de una muerte que no le duele
porque está lejos de la estadística, pero cerca en el imaginario de poder. En México,
parecería que mientras más se sufre una realidad, más se convierte en objeto de
entretenimiento.
Ya no se puede hablar del narcocorrido como una subcultura marginal. Es
hegemónico. Representa, desde el lenguaje musical, un fenómeno que ha logrado
lo que la política y la religión ya no consiguen: congregar multitudes.
Hoy no hay linchamiento para quien asesina, sino para quien calla la música del
asesino. El silencio frente al crimen es lo que enfurece. Esa es la inversión más
trágica: que lo insoportable ya no es la violencia, sino su ausencia.
No estamos frente a una crisis moral, sino frente a una maquinaria cultural que ha
normalizado el espanto. Y mientras los muertos se acumulan en las cifras del INEGI,
en los conciertos se exige que su historia se convierta en show.
Quizá habría que preguntarnos si estamos ante una generación anestesiada por la
melodía del crimen, o ante una cultura que ha decidido sobrevivir cantando al
verdugo. En cualquier caso, lo que está claro es que la música no es inocente.
Nunca lo ha sido.