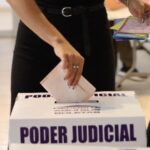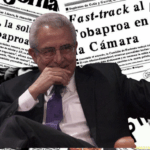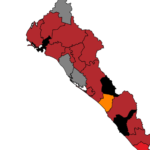Jorge Mario Bergoglio nació en Buenos Aires en 1936. Hijo de inmigrantes italianos, se formó en los barrios obreros y eligió la Compañía de Jesús por vocación intelectual, pero también por compromiso social. Vivió la dictadura militar argentina, enfrentó controversias por su rol como superior provincial de los jesuitas en ese periodo, y luego, como arzobispo, se convirtió en un crítico feroz de la pobreza estructural y la corrupción política.
Ya como papa, Francisco rompió moldes: habló de los homosexuales sin condena o prejuicios, denunció el capitalismo como sistema de muerte, criticó la guerra y el comercio de armas, limpió parte de la banca vaticana y abrió las puertas de la Santa Sede a las mujeres, aunque sin llegar a ordenarlas. Fue acusado de populista por la derecha eclesiástica, y de tibio por la izquierda. Pero nunca dejó de ser un jesuita: incómodo, comprometido, y fiel a su conciencia.
La muerte del Papa Francisco deja un vacío que no es solo espiritual: es político, institucional y profundamente simbólico. Bergoglio fue un líder atípico, un papa incómodo para muchos dentro del aparato vaticano. No solo por haber sido el primer latinoamericano en llegar al trono de Pedro, sino porque fue también el primer jesuita en hacerlo. Su elección fue una bofetada al conservadurismo curial que aún añora los fastos barrocos de una Iglesia medieval.
Y ahora, el cónclave que viene —esa reunión secreta donde los cardenales se encierran hasta elegir a un nuevo papa— será algo más que una liturgia centenaria: será una batalla ideológica. Una pugna entre modelos de Iglesia, entre visiones de mundo, y entre las poderosas órdenes religiosas que desde hace siglos operan como verdaderos partidos políticos al interior de Roma.
¿Qué es un cónclave?
Desde 1271, la Iglesia católica ha regulado la elección del papa mediante un procedimiento cerrado que recibe el nombre de “cónclave”, del latín cum clave (bajo llave). Se trata de una asamblea secreta que reúne a los cardenales electores menores de 80 años —actualmente, 137—, quienes se encierran en la Capilla Sixtina hasta alcanzar una mayoría de dos tercios en la elección de un sucesor.
Pero más allá del ritual, el cónclave es un espacio de intensa negociación política. Las candidaturas, los vetos implícitos, las alianzas por bloques ideológicos y las presiones externas (e incluso estatales) son parte del juego. Y los actores principales muchas veces no son los cardenales en sí, sino los intereses eclesiásticos que los respaldan.
Órdenes religiosas: los partidos invisibles del Vaticano
Aunque la mayoría de los papas han sido clérigos diocesanos (es decir, sin afiliación a una orden religiosa), al menos 34 pontífices a lo largo de la historia han pertenecido a órdenes como los benedictinos, dominicos, franciscanos, agustinos, cistercienses o teatinos. Estas órdenes no solo han sido pilares espirituales y teológicos, sino también estructuras de poder con redes de influencia global, doctrinas propias y estrategias internas de posicionamiento dentro del Vaticano.
En la actualidad, varias de estas congregaciones funcionan de facto como partidos ideológicos dentro de la Iglesia. Los dominicos, por ejemplo, son considerados como los herederos de la tradición escolástica, pues han sido algo así como los guardianes históricos de la ortodoxia doctrinal: su presencia en las universidades pontificias y su peso en la Congregación para la Doctrina de la Fe los convierte en árbitros silenciosos del pensamiento permitido.
Por su parte, los franciscanos —divididos en varias ramas, pero unidos por su ideal de pobreza evangélica— suelen ser los portadores de una sensibilidad pastoral, más centrada en la compasión y el trabajo comunitario, aunque no exentos de conflictos internos.
Los benedictinos, de vida monástica y contemplativa, han conservado una influencia litúrgica importante, y su ethos de estabilidad y tradición les ha dado un lugar simbólico fuerte en la memoria eclesial.
Los salesianos, una congregación más reciente, han destacado en el campo educativo, especialmente en sectores populares y periféricos, y tienen una presencia internacional notable, particularmente en América Latina y Asia.
Muy distinta es la Prelatura del Opus Dei, una estructura sui generis dentro de la Iglesia que opera con gran eficacia desde los años del pontificado de Juan Pablo II. Conservadores en lo doctrinal y con fuertes vínculos con sectores del capital financiero y del poder político —especialmente en Europa y América Latina—, el Opus Dei se ha convertido en un actor clave del ala más reaccionaria del catolicismo contemporáneo.
Y finalmente, los jesuitas, fundados en el siglo XVI para ser los “soldados del Papa”, han sido siempre la orden más compleja y ambigua. Formadores de élites académicas, pensadores brillantes, diplomáticos, científicos y misioneros, su relación con el poder vaticano ha oscilado entre la alianza estratégica y el enfrentamiento total. Su estilo flexible, intelectual, y su compromiso con la justicia social los hace sospechosos para sectores tradicionalistas que los consideran demasiado modernos, demasiado autónomos y, a menudo, demasiado incómodos.
Estas órdenes, con agendas muchas veces opuestas, se alinean o se enfrentan dentro del Vaticano como si fueran facciones rivales en un parlamento invisible.
Los jesuitas: la orden que incomoda
La Compañía de Jesús fue fundada en 1540 por Ignacio de Loyola, un exmilitar vasco que propuso una nueva forma de apostolado: flexible, culta, adaptativa. En pocas décadas, los jesuitas se volvieron una fuerza misionera imparable, fundando más de 100 universidades en todo el mundo, influyendo en cortes reales, y produciendo algunas de las mentes más brillantes de la teología, la filosofía, las ciencias y la política.
Pero su éxito provocó miedo. Fueron acusados de sincretismo, de herejía encubierta, de manipulación ideológica. Se les comparó con los judíos por su supuesta conspiración global. Fueron expulsados de casi toda Europa, operaron en la clandestinidad y la misma Santa Sede suprimió la orden en 1773, aunque en 1814 que serían restaurados oficialmente.
Desde entonces, los jesuitas han vivido en una tensión estructural con Roma: demasiado modernos para los conservadores, demasiado obedientes para los radicales, pero siempre peligrosos para quienes prefieren una Iglesia sumisa al status quo.
Con la muerte de Francisco, el riesgo más palpable es que el próximo papa provenga de sectores ultraconservadores, como el Opus Dei o grupos afines a una visión imperial del catolicismo. Estos actores buscan restaurar una Iglesia más autoritaria, excluyente, alineada con intereses geopolíticos conservadores, como los del trumpismo o las nuevas derechas católicas europeas.
Un papa de esa línea no solo significaría un retroceso espiritual y cultural, sino un peligro político: podría reforzar alianzas regresivas, cerrar espacios a las minorías, y acabar con las reformas iniciadas por Francisco.
En ese sentido, vale la pena recordar que la Iglesia ha tenido papas santos, papas guerreros, papas corruptos, papas mártires, papas orgiásticos y papas recatados hasta el ridículo. En ese abanico, Francisco será recordado como uno de los más valientes y complejos. Su legado no es doctrinal, sino pastoral y humano. Fue un papa que entendió que en el siglo XXI, defender la dignidad del pobre era más cristiano que condenar la sexualidad del otro.
Por lo tanto, en el próximo cónclave no se elegirá solo a un pontífice. Se elegirá entre el futuro y el pasado. Entre el Evangelio vivencial con compromiso ético y el dogma blindado en una fé ciega y de características medievales. Entre una Iglesia que acompaña y otra que juzga. La historia está en juego.