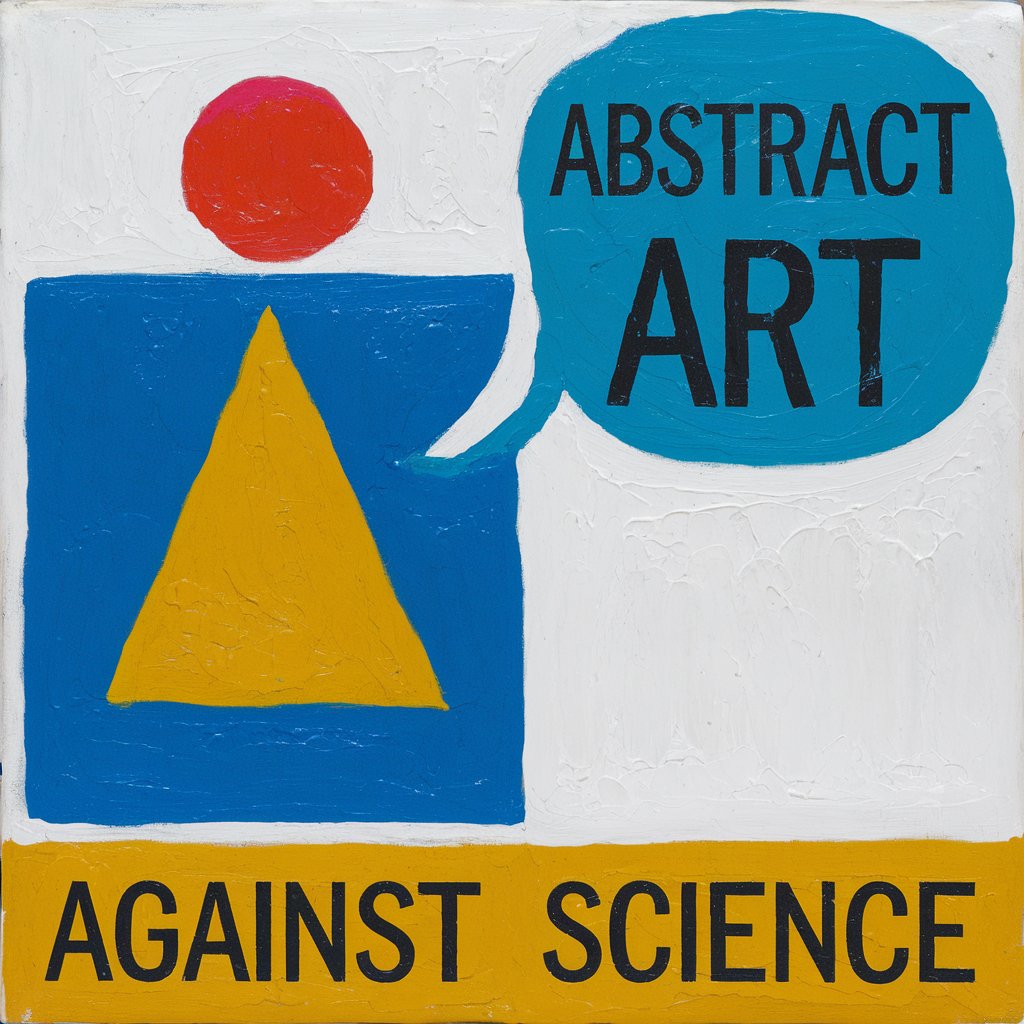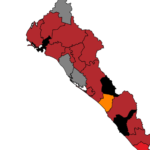Por Michelle Campoy
En el siglo XXI, la ciencia se ha consolidado como el principal árbitro de la verdad. Frases como “está científicamente comprobado” son suficientes para otorgar legitimidad a cualquier afirmación. Este fenómeno refleja lo que Thomas Kuhn describe en La estructura de las revoluciones científicas: las comunidades científicas operan dentro de paradigmas, conjuntos de teorías y prácticas que definen qué es válido y qué no en un momento dado. Sin embargo, estos paradigmas no son eternos; se transforman cuando las anomalías acumuladas generan crisis y abren paso a revoluciones científicas que instauran nuevos marcos de interpretación.
Kuhn señala que durante los periodos de “ciencia normal”, el conocimiento progresa de manera acumulativa, resolviendo problemas dentro del paradigma vigente. Todo aquello que no encaja en este marco se desestima como “metafísico” o “carente de rigor”, excluyéndose del discurso científico. Esta dinámica no solo limita la innovación, sino que también relega a disciplinas como la filosofía o la psicología, cuyas teorías son frecuentemente vistas con escepticismo por no ajustarse a un método empírico estrictamente definido. Jürgen Habermas, en su teoría de la acción comunicativa, crítica esta exclusión y aboga por un enfoque hermenéutico que permita comprender fenómenos complejos más allá de los límites del positivismo.
La historia de la ciencia muestra que muchas teorías inicialmente rechazadas luego encuentran validación en un nuevo paradigma. Un caso ilustrativo es el reciente interés en el uso de la toxina botulínica (BOTOX) para tratar trastornos del estado de ánimo. Esta sustancia, inicialmente conocida por sus aplicaciones cosméticas y terapéuticas, está siendo investigada por su potencial en la mejora de condiciones como la depresión y la ansiedad. Aunque los estudios preliminares son prometedores, estas hipótesis sólo son tomadas en serio porque surgen dentro del marco científico. Si un filósofo o psicólogo hubiera propuesto previamente una conexión entre la relajación muscular y la salud mental, probablemente habría sido ignorado por falta de “sustento empírico”.
Este ejemplo invita a reflexionar sobre la relación entre ciencia y sociedad. La confianza ciega en lo “científico” puede generar un sesgo que desvaloriza otras formas de conocimiento. Wilhelm Dilthey diferenciaba entre explicar y comprender, destacando que las ciencias naturales explican fenómenos, mientras que las ciencias del espíritu los interpretan. En un mundo obsesionado con lo cuantificable, quizás es momento de revalorar esta distinción. La filosofía, como señala Paul Feyerabend, no debe ser relegada a un papel secundario; su capacidad de cuestionar los supuestos básicos del conocimiento la convierte en un aliado crucial para expandir nuestras perspectivas.
La ciencia, en su afán de universalidad, a menudo olvida su propia contingencia. Los paradigmas que hoy consideramos irrefutables son productos históricos, sujetos a cambio y reinterpretación. Por ello, debemos cuestionar si la hegemonía científica está promoviendo un conocimiento verdaderamente inclusivo o si, por el contrario, perpetúa la exclusión de voces que desafían su autoridad. En última instancia, el verdadero progreso radica en reconocer que la búsqueda de la verdad es un esfuerzo colectivo, que trasciende las fronteras de cualquier disciplina y se enriquece al integrar múltiples perspectivas.